
Michael McClure es un poeta americano, dramaturgo, escritor de canciones y novelista. Perteneció a la generación beat desde sus comienzos y fue inmortalizado como “Pat MacLear” en la novela de Kerouac ‘Big Sur’. Este es un viaje al encuentro del maestro por Estados Unidos en un viejo chevy del 74.
“Creo que no llegamos. Ha reventado un neumático”. Al otro lado del teléfono oía la risa de Amy, la mujer de Michael McClure. “No puedo creerlo, ¿ese viejo Chevy truck no quiere ver al poeta o sois vosotros que no sabéis llegar aquí?”. Habíamos conseguido una cita con él y pasábamos unos días en las montañas caminando entre bosques y huellas de osos haciendo tiempo hasta que llegase la fecha. No había sido fácil, porque Michael McClure es un hombre ocupado y no le gusta hablar por teléfono ni quedar con desconocidos. Pero nosotros llevábamos una buena tarjeta de presentación: llevábamos las galeradas de la primera edición de una selección de sus poemas en español que estábamos a punto de publicar en nuestra editorial Varasek.
También llevaba en la mano la selecciones en primera traducción al castellano de Lew Welch Círculo de hueso y de Philip Whalen Cualquier día, también de Del Pliego y Fisher con Canteli unido a la tripulación en esta última. McClure todavía no había visto tampoco el Dharma Beats, un libro con lo mejor de la poesía beat de la costa oeste en el que también aparecían sus poemas en compañía de los de sus compañeros y amigos Whalen, Welch, Kerouac, Kyger y Snyder. Este era un volumen grueso publicado también en nuestra editorial y con una impresión de lujo. A Gary Snyder le había parecido “el mejor libro sobre nuestra generación jamás publicado en cualquier lengua”, según me comentaba en un email que me envió dándome cuenta de la recepción del volumen que le habíamos enviado a su casa de la Sierra Nevada.
Así que allí estaba yo, con unos libros en la mano y una invitación a casa de McClure para conocerle y charlar, montado en un viejo Chevy Truck del 74 y nervioso perdido ante la idea de perder la oportunidad de conocer a uno de los beat. Pero las cosas se habían ido torciendo. Era la segunda llamada que hacía en dos días por el mismo motivo. El día anterior el Chevy se había parado en la carretera que nos bajaba de los bosques de Yosemite y que en menos de dos horas nos pondría en la casa del poeta. En mitad de granjas de cereales, en la falda de la sierra, el motor se paró. Mientras esperábamos la grúa, unos zopilotes nos sobrevolaban en el cielo amarillo. Hacía mucho calor y las moscas mordían en el sudor.
“¿Puedo hablar con Michael? Sí, soy el editor español, sí. No, no, estamos muy cerca, como a unas cien millas. Pero no, me temo que no vamos a llegar a esa hora. No, bueno, es que no parece que podamos llegar hoy. Ya, ya sé que Michael se va en dos días a Canadá, pero es que se nos ha estropeado el coche. Sí, se ha parado y no sabemos qué pasa. Estamos esperando ayuda. Un chevy del 74.” Y por primera vez escuché la risa de Amy al otro lado de la línea. ”Desde luego vais en serio con esto del viaje beat”, dijo. “Un Chevrolet del 74, un Silverado, eso sí que es aventura, jajaja.”

Después de comentárselo a Michael, que debía estar junto a ella, me respondió: “Vale, mañana a la misma hora. Pregunta Michael que si os dará tiempo a llegar”. Y se oyen las risas de los dos. “Seguro, seguro que sí. Muchas gracias a los dos. Allí estaremos sin falta”. Aquel día lo pasamos entre grúas y talleres. Hicimos noche en el pueblecillo minero de Sonora, un lugar tranquilo con un buen bar y algunos moteles baratos donde alojarnos. A primera hora de la mañana y con tiempo de sobra para llegar a nuestra cita, pillamos la carretera de nuevo. El Chevy estaba fresco y sonaba de maravilla. No puedes fallar, viejo trasto, hoy tienes que llevarme a ver al poeta, pensaba con el brazo fuera de la ventanilla. Pero a unas cuarenta millas de nuestro objetivo, un ruido y un golpe sonaron en la parte trasera y el cacharro se inclinó bruscamente hacia el arcén.
No me lo podía creer. Habíamos pinchado, joder. No me lo podía creer. Pues era peor, aún peor. Un neumático se había deshecho y sus restos estaban dispersos por la calzada. Aún quedaba un poco de goma sobre la llanta y pudimos meternos en el primer desvío. Miramos hacia todos lados buscando un taller de neumáticos, pero allí no había nada de nada. Cada vez que la rueda giraba, los restos de la goma golpeaban el hierro del Chevy. Aquello no tenía buena pinta, en cualquier momento podría agujerearlo y la cosa se complicaría aún más. Una grúa de la autopista se acercó al escuchar los latigazos. El conductor era un tipo muy amable que nos escoltó hasta el taller que necesitábamos. Había que cambiar los cuatro neumáticos, los que llevábamos se habían recauchutado tantas veces como la piel de Frankenstein. Y llevaría tiempo, al menos dos horas, nos dijeron. Glups, de nuevo tendría que llamar al maestro para decirle que no llegaríamos a la hora de nuestra cita.
Aquello me repateaba en el estómago. Me estaba arriesgando a que me mandara a tomar por culo. Total, era yo el que deseaba por todos los medios conocerle y charlar con él. Pero esa risa de Amy al cogerme por segunda vez el teléfono me tranquilizó al tiempo que me avergonzó. “Jajaja, es verdad, somos tres viajando y el chevy necesita atención urgente. Estaremos allí sea como sea, Joanna, llegaremos aunque sea un poco más tarde”, dije mientras contenía la respiración. Un silencio medio largo y al fin contestó. “Está bien, pero no después de la hora de la comida, luego Michael tiene que descansar y preparar maletas para mañana. Sale de gira hacia Canadá. Tiene muchas ganas de conocerte, te espera.” Uffff, me relajo. “Gracias, esta vez llegaremos”. Entonces hubo algo que cambió en su tono de voz. “¿Llegaremos? ¿No vienes solo?”. Vaya lío, había dado por hecho que podríamos ir juntos cuando la invitación era solo para mí. “Amy, viajo con un amigo, somos dos. ¿Hay algún problema?”. Silencio de nuevo. “ ¿Y qué hace tu amigo en este viaje?”. Respondo. “Está documentándolo, es filmaker”. Y al otro lado. “Ya, eso cambia las cosas. Espera un momento, llámame en cinco minutos”. Los cinco minutos más largos de mi vida esperando mientras sorbía un té helado a la puerta del taller donde montaban las ruedas. “¿Antonio? Sí. Michael dice que no quiere fotos ni vídeos. Nada de filmaking”. De inmediato le contesto. “Ok, entendido”. Me vuelvo a mi amigo y le suelto: “Paco, tío, lo siento, pero el maestro no quiere fotos ni vídeos ni nada de eso”. Sonríe tranquilo antes de decir: “Ya, bueno, no pasa nada, yo te espero fuera en el coche”.
Por fin llegamos a Oakland. En la colina todavía quedaban restos del antiguo bosque y las casitas se ocultaban entre los matorrales y los árboles. En aquellos días un incendio estaba consumiendo el norte de San Francisco, muy cerca de donde nos encontrábamos, y un lejano olor a humo flotaba sobre el barrio. El cielo azul se convertía en amarillo en el horizonte. Por fin habíamos llegado. Dejamos el Chevy en una calle lateral y subí a buscar a Michael. Nada más atravesar la cancela oí una voz que me llamaba. Allí estaba, esperando en la sombra. “Pensaba que no llegaríais”, dijo mientras me tendía la mano. “¿Y Paco?”. “Bueno, está en el coche. No te preocupes, él me espera ahí”. Michael, sonriendo. me responde: “No hombre, sin cámaras es bienvenido”. Y gritó dirigiéndose hacia la valla: “Pacoooo, ven aquí hombre, que te estamos esperando”.

Michael era muy cuidadoso con el uso que se hacía de su imagen. Supongo que venía de los años de su amistad con las estrellas de rock, Jim Morrison, Bob Dylan o Janis Joplin. Porque en los sesenta Michael McClure había formado parte de todo el movimiento que se desencadenó o bebió de las orillas de la Beat Generation y el Renacimiento de San Francisco. Mamaban de los ritmos y los gestos del jazz y la carretera, naturaleza y anarquismo, drogas y liberación sexual, todo lo que después los hipsters y más tarde los hippies y otras culturas underground cimentaron en sus filosofías. Todo había comenzado con los beat, con McClure y sus colegas. No solo en la actitud rebelde e innovadora de su poesía o las formas de escritura que rompían con los cánones tradicionales ingleses, sino también en su manera de estar en sociedad. El uso de las drogas psicoactivas como herramienta de conocimiento, el sexo libre o la vinculación con las filosofías orientales eran caminos que ellos habían abierto y que la cultura alternativa seguiría después. Y Michael era el más joven y el más guapo de los beat del oeste, el “Principe de San Francisco”. Sus preocupación por la ecología y la relación del hombre con Gaia (Madre Tierra) y su vinculación con el mundo del rock y el teatro hicieron que durante mucho tiempo fuera perseguido por los medios. De aquellos años es la canción que escribió para Janis Joplin, Oh Lord, don´t you buy me a Mercedes Benz, que se convirtió en un himno, o sus lecturas a dúo con el pianista de los Doors, Ray Manzanarek, en teatros en programa doble con Grateful Dead o ante cincuenta mil hippies en el parque de San Francisco tocando el arpa y cantando junto a Gary Snyder y Allen Ginsberg. Así que era normal que después de tanto tiempo tuviera mucho control sobre el uso que se hiciera de su imagen.
Hacía dos días que habíamos comenzado a bajar de las montañas de Yosemite. Me había costado, pero ya estábamos dentro de la casa del maestro. Amy se mantenía detrás de Michael en un segundo plano y su sonrisa apoyaba con firmeza cualquier gesto o movimiento que el poeta hiciera. Comenzó midiéndome con sus ojos claros, desde muy cerca, de arriba abajo, despacio, mientras calibraba si aquello había sido una buena idea. Tenía el cuerpo erguido y, a pesar de apoyarse en un bastón para caminar, mantenía la elegancia y tensión de un cuerpo joven. Sus ochenta y cinco años no dejaban traslucir ningún mensaje de decadencia. Energía y decisión, como si nada hubiera cambiado y siguiese en una jornada más de carretera. De pronto sonrió y me agarró del brazo. “Mi editor español, ya tenía ganas de conocerte. Pero no te había pensado así, creía que aparecería un tipo viejo y gordo y muy pesado”. Reímos mientras Amy le ayudaba a desplegar las galeradas de Neuronas del espíritu, la primera selección de su poesía traducida al castellano por Benito del Pliego y Andrés Fisher, mis dos camaradas cómplices y amigos desde los lejanos noventa. “Siéntate a mi lado y léeme el poema a Rothko”. Me pidió que lo leyera en castellano para oír el fluir de la voz, la respiración, la música de su poema en nuestra lengua. Cerró los ojos y escuchó. Después los abrió y comenzó a recitar en inglés con ese sonido mullido de su voz tan ajustado a ritmo y tan afilado.
Michael McClure es un hombre guapo y sabio. Charlamos sobre la Naturaleza, los viajes, la edición y leímos sus poemas. Habló sobre Rothko y sobre Pollock y los ciervos que venían a sestear a la puerta de su casa y del coyote que se nos había cruzado en Cathedral Pass, en los altos de Yosemite. Bebimos vino tinto de California acompañado de tacos de salmón salvaje pescado y ahumado por su hija que vive en Alaska. Leímos ese y otro y muchos más. La sala abierta en grandes ventanales al bosquecillo que nos rodeaba estaba inundada de luz y entre comentarios sobre la edición de los libros de sus compañeros de pandilla, los poetas Welch, Whalen o Kyger, fue pasando el mediodía y la luz cambiante formaba sombras en las esculturas de cabezas de caballos, la potente e inquietante obra de Amy. Entre tragos seguimos hablando de la camaradería y los viajes lentos y los viejos coches y las motos que tanto nos gustaban a ambos. Y de Shelley y de Artaud y tantos otros poetas que se enhebraban. También de su obra traducida Neuronas del espíritu y de la maravilla que había sido para mí poder editarla. La tarde y el vino se desvanecían y Michael tenía que descansar y prepararse para el viaje del día siguiente. Una gira de miles de kilómetros con lecturas en cinco ciudades diferentes. Nos abrazamos, quedando en reencontrarnos lo antes posible, y arrancamos el viejo Chevy mientras nos despedía desde el umbral: You’re scratching the beat surface!!! Fue lo último que escuché que nos decía mientras bajábamos la colina rumbo a la autopista.

Seguimos muchos días en ruta. El viejo Chevy Truck fue un amigo fiel y continuó traqueteando por pistas y carreteras polvorientas mientras atravesamos Death Valley. De norte a sur por el desierto, sin cruzarnos con un solo coche, recorrimos más de cuatrocientos kilómetros sin que se quejase ni una vez. Cruzamos el país por carreteras secundarias. El Gran Cañón y las montañas de Colorado y los grandes bosques de Missouri y atravesar el Mississippi hasta llegar al refugio de Fisher en las montañas de Boone, donde nos encontraríamos con el resto de la cuadrilla: Benito, Marcos, Andrés y otros chicos de la carretera. El Peyote Poem de McClure flotando sobre nuestras cabezas:
Spaciousness and grim intensity— close within my self. No longer a cloud but flesh real as a rock.
Que vendría a ser algo como:
Amplitud y adusta intensidad— cerca dentro de mí. No más una nube sino carne real como una roca.
Salud y buena ruta.











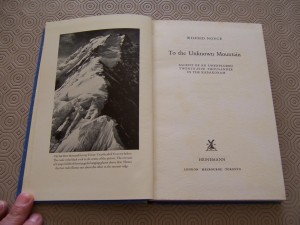

![Kallawaya[1]](http://blog.ambarviajes.com/wp-content/uploads/2016/06/Kallawaya1.jpg)
![Titicaca_1[2]](http://blog.ambarviajes.com/wp-content/uploads/2016/06/Titicaca_12.jpg)

 especiales. A la Madre Tierra le gusta la chicha y la pide. Por ello cada vez que un hombre bebe debe convidarle, llevar a cabo el brindis de la Tinca y derramar un poco
especiales. A la Madre Tierra le gusta la chicha y la pide. Por ello cada vez que un hombre bebe debe convidarle, llevar a cabo el brindis de la Tinca y derramar un poco 
 Cemoro Lawan, en las tierras altas de pequeños pueblos hinduistas, es el punto de partida para ver el amanecer frente al Volcán Bromo. La aldea se encuentra entre las tierras negras con cultivos en bancales y los páramos de altura y la mayor parte de sus habitantes trabajan en el turismo y en la agricultura. Una combinación sostenible en la que cada uno de la familia tiene un papel que desempeñar. Los hombres de rostro curtido por la altura, de ojos negros rodeados de arrugas y manos grandes y ásperas, suelen dedicarse a conducir los todo terrenos que nos llevarían a la cumbre al amanecer.
Cemoro Lawan, en las tierras altas de pequeños pueblos hinduistas, es el punto de partida para ver el amanecer frente al Volcán Bromo. La aldea se encuentra entre las tierras negras con cultivos en bancales y los páramos de altura y la mayor parte de sus habitantes trabajan en el turismo y en la agricultura. Una combinación sostenible en la que cada uno de la familia tiene un papel que desempeñar. Los hombres de rostro curtido por la altura, de ojos negros rodeados de arrugas y manos grandes y ásperas, suelen dedicarse a conducir los todo terrenos que nos llevarían a la cumbre al amanecer. café calentito. Mujeres y niños han montado puestos para vender té y café a los viajeros. Subir hasta aquí, pararse, mirar la línea del amanecer. Las cámaras preparadas, los dedos tensos sobre los disparadores. Todos pendientes de un hilo, de un fogonazo de luz. Y ahí está.
café calentito. Mujeres y niños han montado puestos para vender té y café a los viajeros. Subir hasta aquí, pararse, mirar la línea del amanecer. Las cámaras preparadas, los dedos tensos sobre los disparadores. Todos pendientes de un hilo, de un fogonazo de luz. Y ahí está. Un silencio que cosquillea en la retina, un rato largo en los riscos disfrutando de la vida. Hay caballos, esos peludos y pequeños caballos de las montañas, y algunos prefieren descender bamboleándose hasta el 4×4. La bajada por el sendero es reverente, como tocados por un momento de extrema belleza. Y hacia el cráter, bajamos por una pista de arena y atravesamos una parte de este desierto negro de tonos cobalto. En mitad del cráter, en un espacio casi lunar, los dos conos sobre un templo hinduista y sus banderas de color. Unos cuantos escalones hasta la boca del Bromo y allá abajo sus entrañas rojas y el sonido de la lava. La bajada casi surfeando por la falda del volcán, metiendo las botas y resbalando por la arena fina hasta la base. El día se ha abierto y un gozo profundo se queda instalado dentro de mis costillas, en algún lugar entre mi retina y mi corazón. Esta es una experiencia completa y perfecta, como un círculo dentro de otro círculo, un volcán dentro de otro volcán.
Un silencio que cosquillea en la retina, un rato largo en los riscos disfrutando de la vida. Hay caballos, esos peludos y pequeños caballos de las montañas, y algunos prefieren descender bamboleándose hasta el 4×4. La bajada por el sendero es reverente, como tocados por un momento de extrema belleza. Y hacia el cráter, bajamos por una pista de arena y atravesamos una parte de este desierto negro de tonos cobalto. En mitad del cráter, en un espacio casi lunar, los dos conos sobre un templo hinduista y sus banderas de color. Unos cuantos escalones hasta la boca del Bromo y allá abajo sus entrañas rojas y el sonido de la lava. La bajada casi surfeando por la falda del volcán, metiendo las botas y resbalando por la arena fina hasta la base. El día se ha abierto y un gozo profundo se queda instalado dentro de mis costillas, en algún lugar entre mi retina y mi corazón. Esta es una experiencia completa y perfecta, como un círculo dentro de otro círculo, un volcán dentro de otro volcán.